Masticando las palabras, y con la dicción pastosa que suele usar en sus pocas y arrebatadas alocuciones públicas, el jefe de Gabinete del gobierno nacional dijo que no podía esperarse otro fallo de una ¨Cámara de mierda¨ como la que, en un principio, extendió una medida cautelar en favor del Grupo Clarín. La palabra mierda no debería horrorizar a nadie, existe en el diccionario y en nuestro vocabulario, se instala en nuestras conversaciones y pensamientos cotidianos e incluso (como otras ¨malas¨ palabras) cumple necesarias funciones en numerosas obras maestras de la literatura, el teatro o el cine.
Las palabras nunca callan y jamás ocultan, aunque pretendamos usarlas como pantallas
La palabra mierda no es el problema. El problema es que, más acá de ella, son muy pocas, muy pobres, muy elementales y precarias las herramientas del lenguaje que suelen usar éste y otros funcionarios y legisladores en materia de pensamiento, reflexión, comunicación y argumentación. Cada vez hablan peor (hablar mal y ser mal hablado no es necesariamente lo mismo, muchos mal hablados se comunican muy bien), son adictos a Twitter (donde habitualmente 140 caracteres sobran a la hora de la anemia argumental), al insulto o a la descalificación. Más de cinco mil años fueron necesarios para pasar del garrote, el gruñido o la pintura rupestre al lenguaje como hoy lo conocemos, con sus idiomas, normas, sintaxis. Esas centurias son la historia de la evolución del pensamiento. Las palabras crean el mundo, construyen puentes que llevan a encuentros en donde cada quien rompe la caparazón de la soledad existencial, las palabras nutren, ordenan y reflejan pensamientos, expresan emociones y sentimientos, nos revelan, nos hacen humanos. Lo que hacemos con ellas nos lo hacemos y se lo hacemos al otro y al mundo. Las palabras sanan o enferman, mejoran el mundo o lo degradan. Como lo hacemos nosotros cuando las pronunciamos, puesto que somos las únicas criaturas que hablan.

El lenguaje nunca es inocente y jamás es neutro
La palabra mierda puede ser poesía en unos labios (que la han elegido entre muchas otras, que la usan por riqueza y no por pobreza) o puede degradar el aire que atraviesa cuando es todo lo que quien la emite sabe decir, cuando sus argumentos no pueden ir más allá de ella. El lenguaje nunca es inocente y jamás es neutro. Nuestras palabras, el modo en que las elegimos y articulamos, los propósitos a cuyo servicio las usamos, la completitud o vacío de sentido que exhiben, dicen mucho de nosotros. Las palabras nunca callan y jamás ocultan, aunque pretendamos usarlas como pantallas.
Las palabras son también síntomas. Mierda, escupida por un jefe de Gabinete a la hora de argumentar puede revelar tanta pobreza intelectual como los diluvios de palabras (dichas desde instancias más altas) que anegan nuestros oídos sin pausa, día a día, construyendo relatos que, también día a día, desbaratan el viento insobornable de la realidad
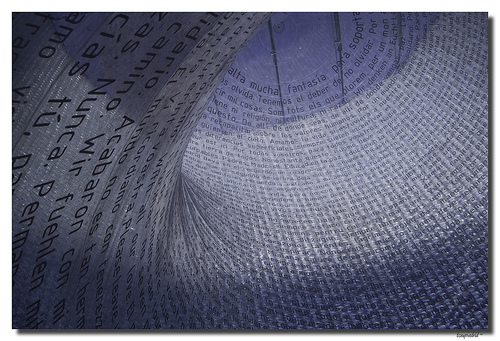


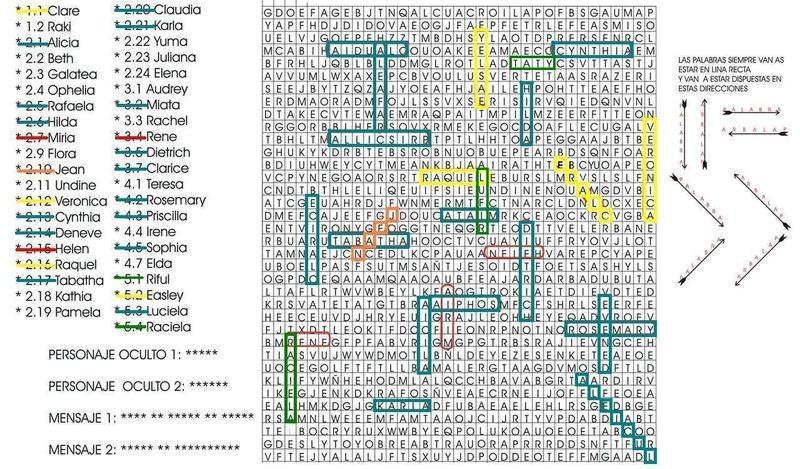
 Por sinay
Por sinay